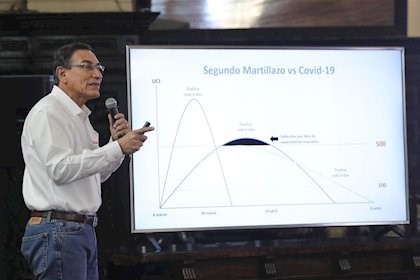Tomás Usón (@tomasuson)
Investigador con estudios en sociología, geografía y gobernanza ambiental.
Actualmente cursa su doctorado en antropología en la Universidad de Humboldt de Berlín.
Desde el surgimiento de los estudios sobre riesgo y desastres ha habido una tendencia casi intrínseca de dotar eventos catastróficos de una temporalidad lineal, progresiva, con un comienzo y final identificables. El más común de los modelos, propuesto posiblemente por primera vez por Samuel Henry Prince en 1920[1], es ya conocido: un desastre se compone de una etapa inicial, o la fase preparatoria, una fase intermedia, que es cuando el evento gatillante de la catástrofe ocurre, y una etapa final, definido como período de readecuación y reajuste. Con una que otra modificación conceptual, este modelo ha sido aplicado y replicado por infinitud de estudios y políticas, articulando a la institucionalidad a cargo de estos temas en torno a lo previsible, lo reactivo y la readecuación.
Sin duda, esta forma de clasificación temporal ha traído grandes beneficios para la gestión de estos eventos, permitiendo el desarrollo de planes y políticas focalizadas en cada una de estas etapas. Pero ¿es realmente posible delimitar y demarcar los límites de un desastre? ¿Es factible establecer el momento en que un desastre comienza y acaba?
Incluso eventos tan disruptivos, como el terremoto de 1970, pueden ser comprendidos como procesos que no inician – ni terminan – con el comienzo y el fin del movimiento de placas; ni siquiera, luego de la reconstrucción, con el supuesto regreso a la “normalidad” (¿les suena similar la frase?). Primero, un desastre es parametrizable, es decir, existe en los parámetros que permiten visibilizarlo, aun cuando los criterios que convierten a un desastre en tal a veces no sean tan claros. La lista de factores incluye cantidad de fallecidos, daños infraestructurales, inversión comprometida, suelos afectados. En definitiva, algún valor que pueda ser cuantificable y medible para la posterior evaluación de las pérdidas. Las reacciones mediáticas al fatídico evento del 31 de mayo dan cuenta de ello. Lo que inicialmente fue comunicado como un “En Lima Causó Pánico: Terremoto en el Norte”2 por los titulares del Comercio el 1 de junio, fue sucedido por un “Catástrofe en la Zona Norte: Hay Más de Mil Muertos”3, para dar paso a un “30 Mil son Nuestros Muertos”4. Un escenario que, en palabras de un coronel del ejército estadounidense, “sólo lo había visto en Hiroshima, después de la explosión de la bomba atómica”5. Del mismo modo que el Estado requiere de dicha cuantificación para movilizar ayuda inmediata y estimar los costos de la emergencia, la sociedad en su conjunto necesita de tales números para saber a qué nos estamos enfrentando. Esta abstracción no es en ningún caso antojadiza, pero, como mencionábamos inicialmente, distan de gozar de criterios definidos. ¿Cuándo un evento extremo pasa a ser considerado un desastre? ¿Cuál es el número de muertos, de edificaciones perdidas, de cultivos destruidos para poder entrar en dicha categoría?